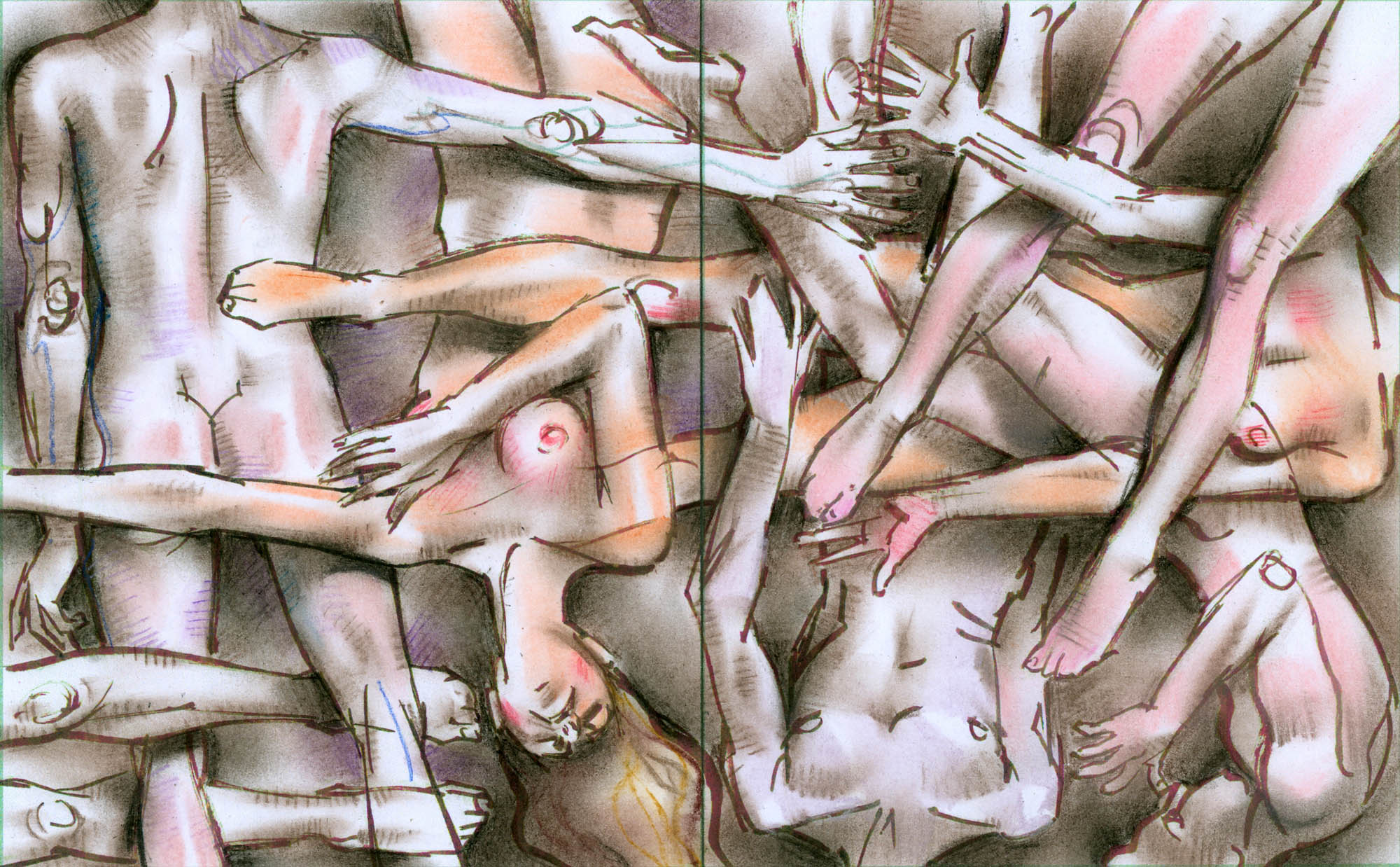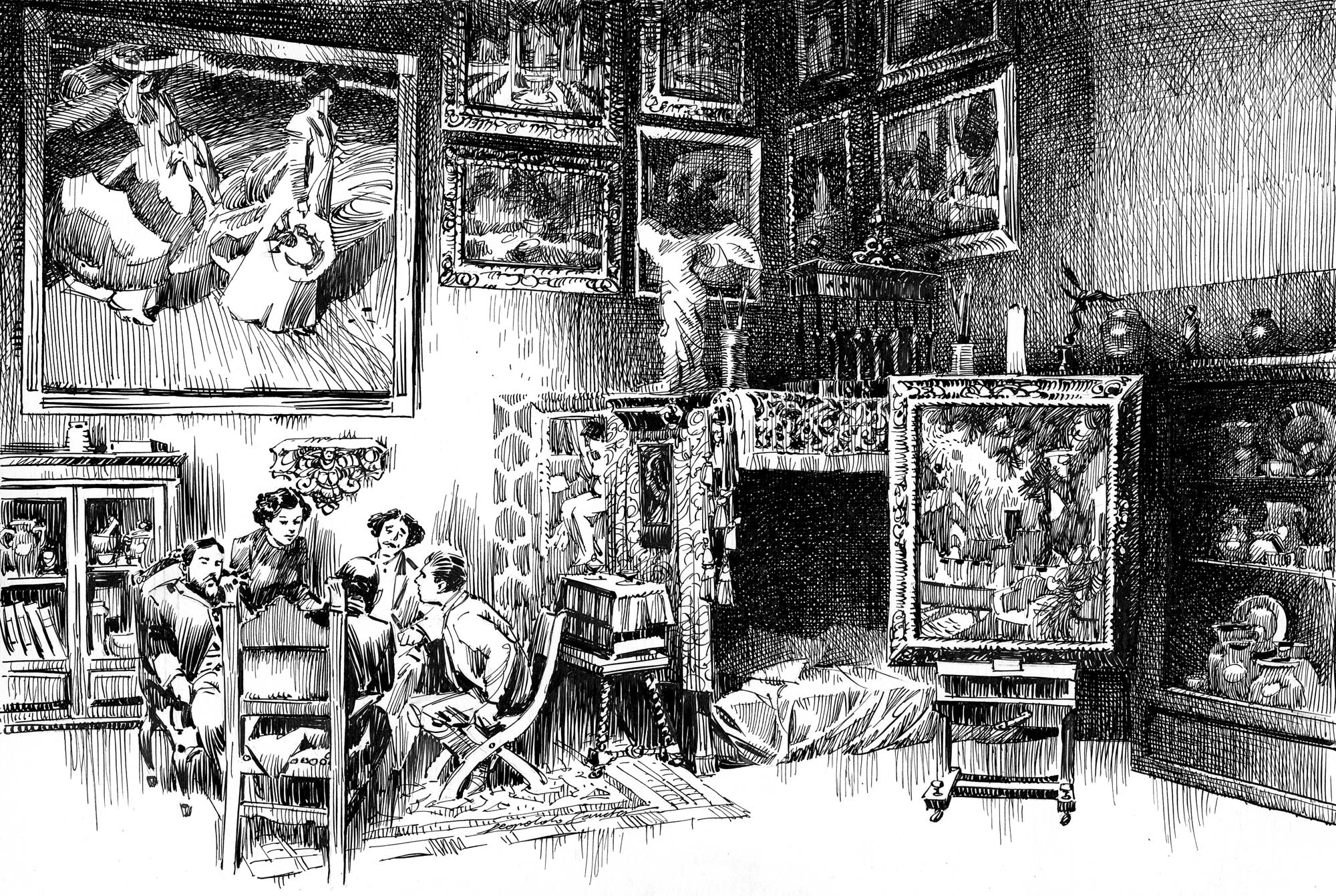El auténtico problema de pintar, cuando lo hay, es la concepción y el planteamiento del cuadro. Es el trabajo que se hace, precisamente, fuera del lienzo. Teniendo esto claro la realización material no ofrece dificultad alguna dada la falta de exigencias técnicas de la que disfrutamos en la actualidad. Sabiendo lo que queremos hacer nos sentimos seguros y dominadores de la materia que en realidad es sumisa.
Un “bonito” edificio se construye sobre cimientos fuertes y estables. Después, piedra a piedra o ladrillo a ladrillo, hormigón a hormigón, se arma hasta llegar a la que deseamos que sea su interesante fachada, que aunque es lo que vemos no se sustentaría de no contar con toda su estructura. Si intentamos empezar la obra poniendo una sofisticada ventana del segundo piso que no esté dentro de una pared sujeta por un fuerte armazón, esta se vendría irremisiblemente abajo.
La pintura tiene el mismo problema y la misma argumentación. Si empezamos un cuadro por lo que al final quisiéramos que apareciera, el cuadro será un montón de variadas e inconsistentes ruinas, quizá a cual más bella.
La abstracción de su sustancia, la síntesis, es el soporte de nuestra sólida obra. Matiz a matiz, construyamos nuestra obra hasta llegar al grado de perfección, de detalle o de expresividad que queramos. Incluso podremos lograr, para nuestra vergüenza, una fría copia fotográfica sin emoción ni sentimiento alguno. Solamente sería cuestión de seguir añadiendo sin intención de decir nada.
Sin duda el pintor maneja unos ciertos recursos, más o menos amplios según sea su formación y su oficio, pero el infinito está demasiado lejano.
Se nos llena la boca con la palabra arte e, “intelectualoidemente”, despreciamos y hasta nos avergonzamos tanto de la palabra como del concepto oficio. Él nos proporciona los medios para poder expresarnos y la seguridad en nuestra factura. Con esa experiencia solucionamos toda la materialidad de nuestro trabajo. La pintura se refiere a la manera de expresar un contenido; ese propio contenido, lo etéreo, lo espiritual, lo emocional, lo intangible, la filosofía, son lo esencial en la vida, incluso para los pintores, pero no son materias correspondientes a recetas de las llamadas Artes Plásticas.
La libertad no es querer hacer lo que podemos, es poder hacer lo que queremos.
Independientemente del procedimiento pictórico que utilicemos, el dominio de la técnica no solo depende del conocimiento teórico de los materiales que estemos manejando y de la asunción de la experiencia heredada a lo largo de los siglos. Lo verdaderamente imprescindible es la incesante práctica, pintar. La teoría hay que filtrarla a través de las manos y las brochas hasta que suden aceite de linaza o goma arábiga. Hay que automatizar el conocimiento hasta asumirlo y hacer que forme parte de nosotros, un miembro, un órgano más que funcione instintivamente. A pesar de cualquier teoría, por verdadera que sea, solo podemos pintar según nuestro nivel de conocimiento y destreza, pero, al menos, hemos de procurar hacerlo poniendo el color limpio, sin barrerlo, sin insistir, sin hacerlo sufrir, con pinceladas valientes, variadas y por ello divertidas.
A veces queremos sustituir el estudio y el esfuerzo con recetas mágicas que, supuestamente, nos solucionen fácilmente cualquier dificultad, como una gragea que nos haga pintores, la píldora del día antes de pintar un cuadro. Podíamos intentar el invento de una fórmula milagrosa:
«En un mortero tamaño natural vamos mezclando gran cantidad de conocimientos con, al menos, cinco sentidos, apenas una pizca de paciencia para que no amargue y cantidad suficiente de neuronas hasta que se noten los tropezones en la composición (de no encontrar neuronas frescas no sustituirlas por secas o liofilizadas pues al hidratarlas se desleen). Bien unido todo, lo vertemos en una marmita en la que habremos puesto a calentar previamente emociones diversas hasta casi el borde, removemos para que no haga grumos, salpimentamos y, a fuego muy lento, dejamos que reduzca hasta conseguir densidad y textura de gacha de almortas. Apartamos, dejamos reposar y emplatamos».
Aunque pintar lo sea con exceso, lo extraordinariamente difícil es saber cuando acabar un cuadro, dejar de pintarlo cuando hemos expresado ya aquello que deseábamos o que hemos podido y estamos a punto de empezar a estropear lo conseguido.
Ebrios de cuadro, tras demasiados días de trabajo, abandonamos el caballete o, simplemente, el cuadro junto a una pared. Pasado un tiempo volvemos a él por curiosidad o para controlar algún aspecto técnico como la posibilidad de barnizarlo si han aparecido rechupados. La obra empieza a secarse y ha reposado, y, como una olla de buen guiso, se han mezclado mejor los sabores, olores y hasta los colores. El cuadro ha seguido pintándose solo y, en cierta manera, nos sorprende la comunión en la que están todos sus elementos. Desgraciadamente, también nosotros hemos reposado, relajado y puesto en orden nuestra mente y empezamos a darnos cuenta de los fallos cometidos, hasta tal punto que en alguna ocasión he llegado a pensar el cómo era posible que yo hubiera pintado ese determinado cuadro.
Siempre se puede hacer mejor, siempre se puede hacer distinto.